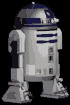No es casualidad que esté releyendo Cien Años de Soledad por cuarta vez, ésta echando un ojo al estilo, tratando de descubrir cómo hizo ese embaucador llamado Gabo para hacerme creer a mi y a muchos en ese mundo desbordado lleno de personajes desquiciados y empresas delirantes. Leo la historia, miro a mi alrededor y veo las similitudes entre el mundo de la sabana colombiana y el mundo que se abre a una hora diez minutos en avión desde Lima, en medio de la selva alta del Cusco, en la provincia de La Convención, distrito de Echarate.
Es la quinta vez que vengo por estos lares abandonados por el Estado y sus autoridades y siempre me sorprendo del paisaje prehistórico que se alza imponente alrededor de minúsculos pueblos, construcciones humanas siempre frágiles ante la presencia verde por doquier. Del paisaje, un elemento que destaca es el sistema nervioso que compone la red de ríos, riachuelos y quebradas que cruzan el verde, bañando todos sus rincones, dejando playas y orillas llenas de gigantescas rocas descubiertas. Razón tenía Gabo al describir en las primeras páginas de su libro, describiendo al Macondo de sus primeros días como atravesado por un río de aguas diáfanas con rocas que parecían huevos prehistóricos. Así son. Uno mira esas rocas y tiene la impresión que en cualquier momento saltaran los personajes de Jurasik Park. Que algún hijo de terodáctilo o tiranosaurio nacerá de la roca como por arte de magia chamán y zas, te dará el zarpazo de la mala hora, y quedarás regado en medio del río, expuesto a los bichos y alimañas, en perfecto estado de descomposición ecológica. Exagero claro. Pero así es el primer paralelismo entre la obra que leo y la realidad que transito estos días.
Me encuentro trabajando en estos lares. Mi trabajo implica visitar comunidades nativas y asentamientos de colonos en las inmediaciones del más grande proyecto de hidrocarburos del país, Camisea. La primera vez que tuve que venir me impresionó observar desde el aire esa herida a lo largo de la selva que constituía la línea por donde pasaba el tubo que transporta el gas desde la selva hasta nuestras casas en la comodidad de Lima. Hoy me tocó palpar la herida, caminar por la selva y pensar cómo habrán hecho los ingenieros para abrirse camino por estas cumbres boscosas, cuánto esfuerzo humano habrá sido necesario. Andaba en esas cavilaciones cuando a lo lejos diviso una construcción, me fui acercando y mis compañeros del proyecto me explican que es una estación de bombeo, una de las más importantes. Cuando llego compruebo que es una maravilla de la ingeniería y el esfuerzo humano, en medio de la nada, en la purita selva, ahí, un complejo lleno de válvulas y motores y a los costados obreros y capataces trabajando en la montaña, en el afán de construir una especie de Macchu Picchu parte dos. Inmediatamente se me vino a la mente las empresas delirantes de los Buendía, el camino que quiso abrir el fundador a fuerza de brazo y machete para llegar hacia los inventos de la humanidad, la ruta naviera que improvisó el bisnieto en un río con piedras prehistóricas tratando de hacer llegar barcos al pueblo, por ejemplo. Las empresas delirantes están ahí, en la realidad y en la ficción que imita a la realidad.
En el libro se narra las diferentes edades del pueblo a lo largo de los cien años de soledad de la familia Buendía. El pueblo pasa a ser de una aldea de chozas de cañabrava a un pueblo con calles pavimentadas, comercios de todo tipo y comunicado con su país. En el lugar donde estoy puedo ver todas las épocas de Macondo en un mismo tiempo, a la vez, conviviendo a kilómetros de distancia el pueblo de techos de palma con el pueblo con mercado estilo platillo volador. Los primeros son comunidades muy tradicionales, poco conectadas con el tren de la modernidad, cuyos pobladores hablan una lengua que imagino parecida a la que hablaban los indios sirvientes en la casa de los Buendía. Y a tres horas por carretera o quince minutos en helicóptero está el centro poblado, haciendo esfuerzos por engancharse al tren de la modernidad, donde las casas de material noble ahora son mayoría, con servicios públicos como luz y agua potable, no teléfono pero sí Internet en cabinas públicas. Es un pueblo de una sola calle principal donde pasa todo, donde están todos los comercios, los restaurantes, los hostales, alojamientos y la policía. Así me imagino al Macondo de los últimos tiempos, antes que llegara el ciclón de la soledad y arrasara con todo el pueblo y la estirpe de los Buendía.
Sobre el pueblo no puedo hablar mucho, no conozco a muchas personas como para poder hacer un paralelismo con los personajes de la novela donde los hombres viven en un estado de cordura desquiciada y las mujeres soportando las vicisitudes de la vida y de sus hombres. Lo que sé es que los hombres y mujeres de esta parte del Perú aparentemente andan cuerdos, aunque la presencia del clásico loco inofensivo de plaza me haga dudar de la cordura de sus paisanos y me haga pensar en mis paralelismos con la obra de Gabo porque en ésta los personajes andaban medio locos pero no había un loco de remate que paseara por Macondo semidesnudo, hablando, discutiendo y riendo consigo mismo, como lo hace el que veo todas las tardes en la plaza de Kiteni.
Es la quinta vez que vengo por estos lares abandonados por el Estado y sus autoridades y siempre me sorprendo del paisaje prehistórico que se alza imponente alrededor de minúsculos pueblos, construcciones humanas siempre frágiles ante la presencia verde por doquier. Del paisaje, un elemento que destaca es el sistema nervioso que compone la red de ríos, riachuelos y quebradas que cruzan el verde, bañando todos sus rincones, dejando playas y orillas llenas de gigantescas rocas descubiertas. Razón tenía Gabo al describir en las primeras páginas de su libro, describiendo al Macondo de sus primeros días como atravesado por un río de aguas diáfanas con rocas que parecían huevos prehistóricos. Así son. Uno mira esas rocas y tiene la impresión que en cualquier momento saltaran los personajes de Jurasik Park. Que algún hijo de terodáctilo o tiranosaurio nacerá de la roca como por arte de magia chamán y zas, te dará el zarpazo de la mala hora, y quedarás regado en medio del río, expuesto a los bichos y alimañas, en perfecto estado de descomposición ecológica. Exagero claro. Pero así es el primer paralelismo entre la obra que leo y la realidad que transito estos días.
Me encuentro trabajando en estos lares. Mi trabajo implica visitar comunidades nativas y asentamientos de colonos en las inmediaciones del más grande proyecto de hidrocarburos del país, Camisea. La primera vez que tuve que venir me impresionó observar desde el aire esa herida a lo largo de la selva que constituía la línea por donde pasaba el tubo que transporta el gas desde la selva hasta nuestras casas en la comodidad de Lima. Hoy me tocó palpar la herida, caminar por la selva y pensar cómo habrán hecho los ingenieros para abrirse camino por estas cumbres boscosas, cuánto esfuerzo humano habrá sido necesario. Andaba en esas cavilaciones cuando a lo lejos diviso una construcción, me fui acercando y mis compañeros del proyecto me explican que es una estación de bombeo, una de las más importantes. Cuando llego compruebo que es una maravilla de la ingeniería y el esfuerzo humano, en medio de la nada, en la purita selva, ahí, un complejo lleno de válvulas y motores y a los costados obreros y capataces trabajando en la montaña, en el afán de construir una especie de Macchu Picchu parte dos. Inmediatamente se me vino a la mente las empresas delirantes de los Buendía, el camino que quiso abrir el fundador a fuerza de brazo y machete para llegar hacia los inventos de la humanidad, la ruta naviera que improvisó el bisnieto en un río con piedras prehistóricas tratando de hacer llegar barcos al pueblo, por ejemplo. Las empresas delirantes están ahí, en la realidad y en la ficción que imita a la realidad.
En el libro se narra las diferentes edades del pueblo a lo largo de los cien años de soledad de la familia Buendía. El pueblo pasa a ser de una aldea de chozas de cañabrava a un pueblo con calles pavimentadas, comercios de todo tipo y comunicado con su país. En el lugar donde estoy puedo ver todas las épocas de Macondo en un mismo tiempo, a la vez, conviviendo a kilómetros de distancia el pueblo de techos de palma con el pueblo con mercado estilo platillo volador. Los primeros son comunidades muy tradicionales, poco conectadas con el tren de la modernidad, cuyos pobladores hablan una lengua que imagino parecida a la que hablaban los indios sirvientes en la casa de los Buendía. Y a tres horas por carretera o quince minutos en helicóptero está el centro poblado, haciendo esfuerzos por engancharse al tren de la modernidad, donde las casas de material noble ahora son mayoría, con servicios públicos como luz y agua potable, no teléfono pero sí Internet en cabinas públicas. Es un pueblo de una sola calle principal donde pasa todo, donde están todos los comercios, los restaurantes, los hostales, alojamientos y la policía. Así me imagino al Macondo de los últimos tiempos, antes que llegara el ciclón de la soledad y arrasara con todo el pueblo y la estirpe de los Buendía.
Sobre el pueblo no puedo hablar mucho, no conozco a muchas personas como para poder hacer un paralelismo con los personajes de la novela donde los hombres viven en un estado de cordura desquiciada y las mujeres soportando las vicisitudes de la vida y de sus hombres. Lo que sé es que los hombres y mujeres de esta parte del Perú aparentemente andan cuerdos, aunque la presencia del clásico loco inofensivo de plaza me haga dudar de la cordura de sus paisanos y me haga pensar en mis paralelismos con la obra de Gabo porque en ésta los personajes andaban medio locos pero no había un loco de remate que paseara por Macondo semidesnudo, hablando, discutiendo y riendo consigo mismo, como lo hace el que veo todas las tardes en la plaza de Kiteni.